https://doi.org/10.29059/cienciauat.v19i2.1922
Conductas de riesgo y
conocimiento de componentes del automóvil asociados a los accidentes de
tránsito en universitarios del sur de Tamaulipas
Risk
behaviors and knowledge of automobile components associated with traffic
accidents in workers and university students in southern Tamaulipas
Conductas de riesgo y
accidentes viales
Ennio Héctor
Carro-Pérez*, Arturo Secundino Hernández-Gómez, Oscar Eliezer Mendoza-De Los
Santos, Brenda Itzel Herrera-Barajas
*Correspondencia: ennio_carro@yahoo.com/Fecha
de recepción: 5 de julio de 2024/Fecha de aceptación: 27 de enero de
2025/Fecha de publicación: 31 de enero de 2025.
Universidad Autónoma
de Tamaulipas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento (CIDETAC), Centro
Universitario Tampico-Madero s/n, Tampico, Tamaulipas, México, C. P. 89109.
RESUMEN
Los
accidentes de tránsito se consideran un problema de salud pública a nivel
mundial, por lo que es fundamental identificar variables conductuales
consideradas factores predisponentes para este tipo de incidentes. El objetivo
de este trabajo fue determinar el conocimiento de los conductores sobre
componentes del automóvil y si practicaban las principales
conductas de riesgo
asociadas a percances automovilísticos.
Se realizó una investigación cuantitativa, no experimental y transversal, en
una muestra de 200 conductores residentes de los municipios de la zona sur de
Tamaulipas, México. Los encuestados mostraron
desconocimiento sobre la presión de los neumáticos (27.1 %), el
estado de la llanta de refacción (44.2 %), y cómo medir los líquidos del motor del automóvil (18.5 %), existiendo
diferencias significativas, con valores
más altos de desconocimiento de las mujeres (P < 0.01; P <
0.05). Respecto a las conductas de riesgo, más del 30 % reportó usar el celular
mientras conducía, con una mayor incidencia
(P < 0.01) en los conductores menores de 30
años. El 8 % mencionó no utilizar el cinturón de seguridad, destacando los
hombres en esta conducta insegura. La edad mostró diferencia significativa (P
< 0.05) en cuanto a conductas de riesgo asumidas, siendo los conductores
menores de 30 años quienes presentaron un perfil de riesgo más acentuado. Los
hallazgos indican la existencia de desconocimiento de aspectos importantes del
vehículo y la práctica de conductas de riesgo por parte de los habitantes del
sur de Tamaulipas, que ponen en riesgo la seguridad y vida de conductores y
personas en su entorno, ya sea como peatones o en otros vehículos. Se sugiere
promover más la cultura vial, especialmente en los conductores más jóvenes, a
través del desarrollo de estrategias de intervención
que muestren ser eficientes.
PALABRAS CLAVE:
conductas de riesgo al conducir,
conocimiento del automóvil, accidentes de tránsito, comportamiento vial,
psicología del tránsito.
ABSTRACT
Traffic accidents are considered a public health
problem worldwide; therefore, it is essential to identify behavioral variables considered predisposing factors for these types of incidents.
The aim of this study was to determine drivers’ knowledge
of car components and whether they practiced the main risk behaviors associated with car accidents. A quantitative, non-experimental, cross-sectional investigation was carried out on a sample of 200 drivers residing in the municipalities of the southern zone of Tamaulipas,
Mexico. Respondents showed a lack of knowledge regarding tire pressure (27.1 %), the condition of the spare tire
(44.2 %), and how to measure the car’s engine fluids (18.5 %), with significant
differences, with higher values of ignorance among women (P < 0.01; P <
0.05). Regarding risky behaviors, more than 30 % reported using the cell phone
while driving, with a significant difference (P < 0.01) in the drivers under
30 years of age. Additionaly, 8 % mentioned not using
seat belts, with men standing out in this unsafe behavior. Age showed a
significant difference (P < 0.05)
in terms of risk-taking behaviors, with
drivers under 30 years of age presenting a more accentuated risk profile. The findings indicate the existence of ignorance of essential aspects of vehicles and the practice of risky behaviors by the inhabitants of southern Tamaulipas,
who put at risk the safety and lives of drivers and people in their
environment, eitheras pedestrians or in other vehicles. It is suggested that more road safety
culture be promoted, especially among younger drivers, through the development
of intervention strategies that prove to be
efficient.
KEYWORDS: risky driving behaviors, car
knowledge, traffic accidents, road behavior, traffic psychology.
![]()
INTRODUCCIÓN
La Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2021) considera los accidentes automovilísticos como
un problema de salud pública que debe ser atendido con urgencia, ya que prevé
que para 2030 serán la causa de aproximadamente 13 millones de muertes
alrededor del mundo. Este panorama no es nuevo, desde el 2011, los accidentes
de tránsito han tenido especial relevancia en el escenario de la salud pública
a nivel mundial, de tal manera que, desde dicho año, la OMS (2011) estableció
la declaratoria para el decenio de seguridad vial entre 2011 y 2020,
considerando las cifras de muertes en
poblaciones menores a 29 años de edad, en las que los
accidentes de tránsito se encontraban entre las cinco primeras causas.
Los datos actuales no son alentadores respecto a los del 2011, estos indican
que los traumatismos debido al tránsito son
la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad, de
acuerdo a la OMS (WHO, por sus siglas en inglés: World
Health Organization) (WHO,
2023).
En México, los datos
no describen una realidad diferente. Durante 2019, en zonas urbanas y
suburbanas hubo un total de 362 729 siniestros de tránsito; en 2020, 301 678;
en 2021, 340 415; en 2022, se registraron 377 231 siniestros de tránsito, en
los cuales, 5 181 personas fallecieron y 91 501 resultaron heridas; para 2023,
la cifra aumentó a 381 048 siniestros, en los cuales fallecieron 4 803 personas
y 90 500 resultaron heridas, de acuerdo con la información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023; 2024).
La conducta de las
personas al conducir es una de las
principales causas de accidentes vehiculares, sin embargo, se ha
señalado que las condiciones técnicas de los vehículos también están muy
relacionadas con las tasas de mortalidad en accidentes de tráfico (Alonso y col., 2021). La evidencia sugiere tendencias
claras en las conductas de riesgo al conducir un automóvil. Así, por ejemplo,
estudios en otros contextos nacionales aluden que la edad y el sexo son
variables relacionadas a las conductas de riesgo, siendo los hombres jóvenes
los más propensos a asumir este tipo de conductas al conducir y a mostrarse
menos preocupados por sufrir accidentes de tráfico (Cordellieri
y col., 2016; Ventsislavova y col., 2021; Zeyin y col., 2022).
Por
su parte, Yan y col. (2022) encontraron que los conductores
jóvenes
son más propensos a distraerse mientras usan el celular (especialmente durante
la noche) que otros conductores, resultando particularmente relevante que, en
comparación con conductores experimentados, los noveles conducen más rápido mientras hablan por teléfono. Por otro lado,
el uso inadecuado del cinturón de seguridad ha sido señalado como una de las
conductas de riesgo que más impacto tiene en
la severidad de los accidentes automovilísticos (Febres y col., 2020),
su relación con las variables como la edad y otras conductas de riesgo (por
ejemplo, conducir bajo el influjo de sustancias)
ha sido evidenciada en diversos estudios (Malekpour
y col., 2021; Topal y col., 2024).
Para el caso de
México, es posible afirmar que las intervenciones dirigidas a prevenir lesiones
por accidentes de tráfico no han surtido el efecto deseado, además de que estas
tienden a concentrarse en vehículos de cuatro ruedas, dejando de lado a otros usuarios
vulnerables, como son los motociclistas, aspecto de suma relevancia,
particularmente dado el creciente número de lesiones en estos conductores
(Pérez y col., 2021; Cardona, 2023), los cuales pasaron de tener 9 701
percances viales en 2019, a 79 283 para 2023, lo que representa un incremento
de 8.2 percances por cada uno que había en 2019 (INEGI, 2023).
En la actualidad se
busca comprender la seguridad vial y los accidentes de tráfico desde
perspectivas amplias que tomen en consideración distintas variables, tales como
factores del vehículo y dispositivos de protección, el diseño vial, la
infraestructura (v. g. pasos peatonales) y el control de tráfico, los cuidados
hospitalarios (post-accidente), los marcos legales e institucionales, así como el factor
humano (Patarroyo y Casanova, 2021;
Andrade y Chaparro, 2022; Chacón, 2022; Rodríguez y Urrego, 2023;
Goel y col., 2024; González y Vargas, 2024). En este
sentido, la psicología del tráfico ha realizado contribuciones importantes,
tanto a un nivel conceptual como metodológico, en el estudio de variables
psicológicas de los conductores, que incluyen sus pautas afectivas, sus niveles de estrés, motivación, personalidad, autoestima y conducta al conducir
(Porter, 2011; Sedano y Dorantes, 2020; Narváez y col., 2022; Hidalgo, 2023),
siendo este último uno de los factores de mayor importancia en la explicación
de los accidentes automovilísticos (Chand y col., 2021; Abdullah y Sipos,
2022). Pero, el conocimiento que los conductores tienen sobre las condiciones
de su vehículo ha sido un aspecto escasamente explorado en comparación con
otros factores de riesgo automovilístico, lo que hace interesante su estudio.
En el Plan mundial
para el Decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030 de la OMS, se
incluyen los ejes “vehículos seguros” (asociado con el buen uso y mantenimiento
de los componentes del automóvil) y “uso seguro de la infraestructura
vial” por parte de los usuarios (relacionado con las conductas que se
desarrollan durante la conducción), debido al impacto que tienen ambos en los
accidentes automovilísticos (OMS, 2021).
El objetivo de este
trabajo fue determinar el conocimiento de los
conductores sobre los componentes del
automóvil que afectan su buen funcionamiento, así como las principales
conductas de riesgo que asumen.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de
investigación
Se realizó una
investigación cuantitativa, con un diseño no experimental, de tipo transversal
correlacional, considerando que solo existió un momento de medición. Este tipo
de diseño es apropiado para las variables que regularmente se observan in
situ o sin intervención por parte de los investigadores. En el presente
estudio, no se persiguió manipular ninguna condición para la emisión deliberada
de un comportamiento, sino que, mediante el autorreporte, se buscó estimar el conocimiento de los automovilistas sobre
sus vehículos y la ocurrencia de las conductas de riesgo al conducir.
Muestra
Considerando
que todo conductor, independientemente de sus
características debe reconocer las mismas
reglas de tránsito y aspectos de seguridad vial, se observó una muestra
no probabilística de 200 participantes
voluntarios, de los dos sexos
(Hombres: 58.5 %, Mujeres: 41.5 %), con una edad promedio de 39.2 años (DE =
15.8), y mediana de 39 años, matriculados en alguna de las licenciaturas o
empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Centro Universitario Sur (CUS), ubicado en el
municipio de Tampico, Tamaulipas, México. El 66.1 % (n = 121) contó con
estudios universitarios, el 10.4 % (n = 19) de bachillerato, el resto educación
básica. La muestra observada tuvo en promedio 17.6 años (DE = 14) y una mediana
de 15 años de conducir habitualmente, con una media de 1.68 accidentes en el
tiempo de conducir (Mdn = 1, DE = 2.08).
Los criterios de
inclusión de la muestra fueron la conducción habitual de un automóvil o
vehículo (4 d a 5 d a la semana), tiempo de conducción
(≥ 1 año), con automóvil al momento del levantamiento de datos,
pertenecer a la UAT, residir en el área
conurbada del sur de Tamaulipas (que incluye los municipios de Tampico,
Madero y Altamira) de manera permanente, no transitoria, ambos sexos. La
exclusión se daba por no poseer alguno de los anteriores criterios propuestos para la inclusión.
El tamaño de la
muestra fue determinado por la accesibilidad y la condición de “voluntario” de las unidades de análisis. Se estimó una muestra
de 289 automovilistas, con un 50 % de probabilidad de éxito, 5 % de error, y un
valor t de 1.96, a partir de una población promedio de 1 161 automóviles,
determinada a partir de conteos
efectuados durante una semana de ciclo académico activo o clases, en los
distintos estacionamientos de las facultades que integran el CUS. Sin embargo,
los criterios de inclusión, el rechazo a participar en el estudio, y la
interrupción de los periodos de levantamiento por la terminación de periodos
escolares y suspensión de labores administrativas, dificultó contar con
escenarios de levantamiento constantes que imposibilitó obtener la muestra requerida en el tiempo establecido para el
levantamiento de datos.
Instrumentos
Se utilizaron tres
instrumentos de tipo autorreporte desarrollados para este estudio:
Ficha de datos
sociodemográficos y consentimiento informado. Integrado por el consentimiento
informado del conductor o automovilista a participar en el levantamiento de
datos, y ficha integrada por 5 ítems abiertos y cerrados relativos al sexo,
edad, ocupación en la UAT, años de
conducción y accidentes experimentados del automovilista.
Cuestionario
de Conocimientos sobre el Estado del Automóvil (CCEA). Integrado por 12 ítems abiertos
y cerrados con respuesta dicotómica (sí – no) salvo dos referentes al lugar de
la revisión o verificación de los componentes del automóvil con seis opciones
de respuesta (gasolinera, vulcanizadora, agencia, taller, residencia o
vivienda, otros). Los ítems exploran el conocimiento que tiene el conductor del
estado óptimo de los componentes de rodamiento
(neumáticos) y líquidos del motor de su automóvil. Se consideraron aquellos relacionados con el buen
funcionamiento del automóvil en movimiento, y que pueden ser revisados por el
conductor, sin necesidad de un instrumental complejo o en un espacio
especializa-do. Así, se evaluó el conocimiento del conductor respecto a la
presión de los neumáticos (PN) (abierto); el estado de la llanta de refacción (SRef) (cerrado);
conocimiento de los líquidos de
frenos, del motor o líquidos del automóvil (LA) (abierto); y medición de
los líquidos (ML) (cerrado), así
mismo, donde se realiza la verificación de PN y ML (cerrados), quién las lleva a cabo (abiertos) e intervalo de
revisión de PN y ML (abiertos). Para los ítems no textuales, en formato
escalar, relativos a la PN, o
intervalo temporal de cada revisión, la
confiabilidad fue aceptable (α = 0.605,
ω = 0.714), particularmente con la omega de McDonald de índices
superiores a 0.65 (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017).
Autorreporte de
conductas de riesgo (ACR). Integrado por 12
ítems agrupados en dos apartados, relacionados con la ejecución de
conductas de riesgo mientras se conduce el automóvil, y la estimación de
velocidad de conducción en kilómetros sobre hora en distintos tipos de vía
urbana. En particular se evalúa de manera dicotómica (sí – no), el re-porte o
estimación que proporciona el conductor sobre el uso de cinturón de seguridad (CS),
la conducción con dos manos al volante (MV), el uso de celular mientras se conduce
(UC), uso de direccionales al cambiar de carril o trayectoria (DCC), y el
empleo de intermitentes al detener el vehículo en la vialidad (IP), cuando se
sufre alguna avería (IAv), o se reduce la velocidad
por algún percance o bloqueo en la vialidad (IAcc),
factores asociados a los accidentes de
tránsito (OMS, 2021; OPS, 2023; WHO, 2023); además, se exploró la velocidad estimada por el conductor en las diferentes
vías que señala el Reglamento de Tránsito del
Estado de Tamaulipas (Gobierno del
Estado de Tamaulipas, 2010). Para los ítems no textuales, en formato
escalar, relativos a la estimación de la velocidad en vías o vialidades
primarias, secundarias, zonas residenciales,
escolares y hospitalarias, la confiabilidad
fue aceptable(α = 0.744, ω = 0.772), considerando
el criterio que establece Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2017).
Todos los ítems del
CCEA y del ACR fueron evaluados por 6 jueces investigadores y docentes
universitarios, 5 de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e
Investigadores (SNII) de México. Para la evaluación se siguieron las
recomendaciones establecidas por Osterlind
(Chacón-Moscoso y col., 2019), de valorar
cada uno de los ítems o preguntas en tres dimensiones o aspectos y
seleccionar aquellos con puntajes iguales o superiores a 0.5 en todas las
dimensiones, si es empleada una escala de - 1 a 1. Se consideraron las
dimensiones utilidad (U) de la pregunta para medir o evaluar el aspecto de
interés; factibilidad (F) del ítem o la posibilidad de obtener mediante la
pregunta la información deseada; y claridad (C) con la que se encontraba
redactada la pregunta o ítem. Cada una de las dimensiones se evaluó mediante
una escala de tres puntos (1 = nada: U, F o C; 2 = medianamente: U, F o C; 3 =
muy: U, F o C), por lo que en vez del 0.5, se consideró el valor criterio de
2.5 para elegir los ítems. Todas las preguntas que integraron el CCEA y ACR
obtuvieron, por parte de los jueces, puntuaciones promedio iguales o superiores
a 2.5 en U, F y C, por lo que se consideraron apropiados para su evaluación.
Procedimiento
Los
cuestionarios fueron aplicados por tres entrevistadoras,
egresadas de la licenciatura en psicología, en los estacionamientos del CUS. Se
abordaba a los conductores de vehículos que recién llegaban o estaban por
retirarse, y se les solicitaba su participación voluntaria en el estudio.
Después de indicarles el propósito del estudio y leerles el consentimiento
informado, mediante autorización, se procedía a la aplicación de los
instrumentos. Antes de la aplicación, para determinar la confiabilidad del levantamiento
por parte de las entrevistadoras, se diseñó una prueba consistente en la
aplicación de 13 ítems de los instrumentos utilizados, particularmente de la
Escala de Percepción del Riesgo al conducir (EPR), de la cual no se reportan
resultados en este trabajo. Los ítems fueron integrados en un formato de
aplicación con instrucciones, se administraron a una muestra de 7 profesores de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) del CUS, en dos momentos
diferentes con un intervalo de 15 d de diferencia. A cada profesor se le
administró el mismo formato de aplicación en los dos momentos, pero por un
entrevistador diferente. De tal manera, se consideró que los profesores
deberían tener resultados similares independientemente del entrevistador, lo anterior
sería evidencia de que el entrevistador no afecta las aplicaciones, lo que
sería un indicador de consistencia de la aplicación. La comparación de los
resultados obtenidos en los dos momentos de aplicación se realizó a través de
la t de Student para muestras independientes. Los
valores de P para cada ítem fueron superiores al 0.05, con lo que se confirmó
lo esperado en términos de confiabilidad. Esta prueba también se consideró como
evidencia de estabilidad de los ítems empleados para la medición.
Los instrumentos
fueron desarrollados a partir de las dimensiones o factores generales que
intervienen en el comportamiento vial o del individuo usuario de automóviles y
vialidades, referidas por la OMS (2021) y la OPS (2023): a) El vehículo y sus componentes; b) La infraestructura o
vialidades; c) El conductor del
vehículo o usuario de las vialidades. En cada una de estas tres
dimensiones existen conductas
adecuadas-seguras e inadecuadas-inseguras,
de tal manera, que el CCEA se desarrolló para evaluar la primera
dimensión y el ACR al conductor.
Consideraciones éticas
De
acuerdo al tipo de investigación, se consideró la recomendación del
consentimiento informado como parte del protocolo del levantamiento de datos,
la cual está contenida en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial (AMM, 2024). Por lo que todos los participantes fueron informados del
propósito del estudio, y estuvieron de acuerdo con este, consintiendo por
escrito responder cada uno de los instrumentos empleados y en su inclusión en
el levantamiento de datos.
Análisis de datos
Los datos recopilados
se analizaron mediante estadística descriptiva (medidas de tendencia central y
dispersión), e inferencial no paramétrica
(la U de Mann-Whitney, considerando el tipo de muestra y la anormalidad
de los datos probada mediante Kolmogorov-Smirnov:
K-S), para determinar diferencias en la velocidad de conducción tanto entre
sexos como entre grupos de edad; también se empleó la prueba χ2 para
comparar las conductas de riesgo entre sexos y grupos de edad. Los datos fueron
analizados mediante el programa de análisis
estadístico de acceso libre Jamovi, 2021, versión
2.2.5.
RESULTADOS
Conocimiento del
estado del automóvil
El 27.1 % de los
automovilistas entrevistados desconocía que deben revisar la PN de los vehículos, mientras que el 44.2 % no sabía si contaban
con llanta de refacción, ni el 5 % tenía conocimiento respecto a los LA que
deben verificar, y 18.5 % ignoraba cómo hacer
la ML (Tabla 1).
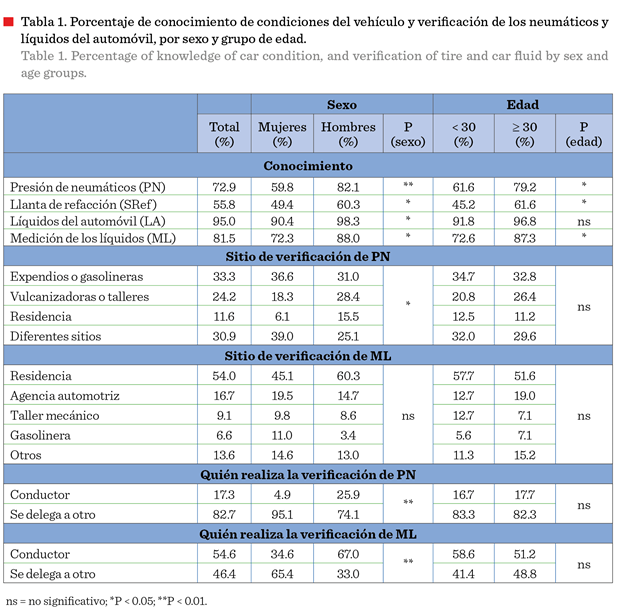
Con relación al lugar
dónde realizaban la verificación de los componentes vehiculares, en el caso de
la PN, el 33.3 % lo efectuaba en los expendios de combustible o gasolineras, el
24.2 % en vulcanizadoras o talleres de reparación de neumáticos, el 11.6 % en
la residencia del conductor, mientras que, el 30.9 % lo hacía en sitios
distintos a los ya mencionados. En cuanto a dónde se llevaba a cabo la revisión de ML, esta se hacía en un 54.0 % en
la residencia del conductor, lo que marca una amplia diferencia con respecto al
lugar de verificación de la PN (11.6 %); el resto de las respuestas (46 %) se
distribuyó entre diferentes establecimientos especializados, como agencias
automotrices, talleres mecánicos o que efectúan la revisión de manera
complementaria, ya sea en las gasolineras u otros sitios. La verificación de ML
fue realizada en un 54.6 % por parte del conductor, sin embargo, la revisión de
la PN era delegada mayormente a terceros (82.7 %).
Los días o
temporalidad en la que realizaba la revisión varió según lo que se verificara,
así, la PN se revisaba cada 44.9 d en promedio (Mdn =
30.0, DE = 58.0), mientras que la ML presentaron un intervalo de revisión
promedio de 69.3 d o cada 2 meses (Mdn = 30, DE =
82.6). La amplia dispersión de PN se explica debido a que algunos participantes
verificaban la presión una vez al año, mientras otros lo hacían a diario. De la
misma manera, la mediana y desviación estándar de ML, sugiere valores extremos
muy pronunciados respecto a la media, debido a que hay participantes que
verificaban al año la ML y otros a diario (Tabla 2).
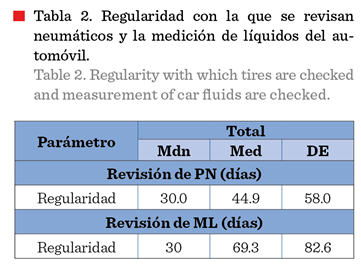
Las mujeres
presentaron un mayor promedio que los hombres
tanto en la regularidad de revisión de
la PN (Med = 46.9, Mdn =
30, DE = 66.2), como en la revisión de ML (Med
= 77.0, Mdn = 30.0, DE = 86.0) (Tabla 3).
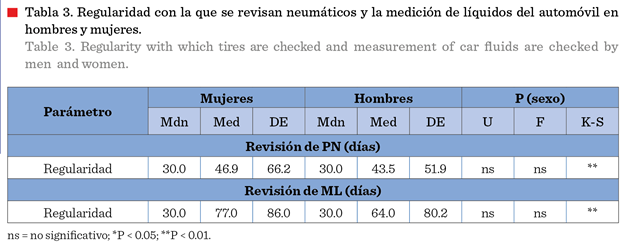
Conductas de riesgo
La
conducta de riesgo que sobresalió fue la de una sola MV con un total de 44.5 %,
presentándose mayormente en los hombres (55.6 %) y en las personas < 30 años (67.1 %). Mientras
que la segunda fue la del UC mientras conduce, correspondiendo al 32 % de la población estudiada, quien por sexo obtuvo un
porcentaje similar al total de la muestra; y
por edad, se manifestó mayormente en los < 30 años (47.9 %).
Respecto al CS, un 8 %
reportó no utilizar-lo, siendo los hombres quienes menos asumen esta medida de
seguridad; mientras que por edad, se presentaron cifras similares en ambos grupos. Dicha conducta asumida fue superior al 90 % entre sexos y grupos de edad.
En
el uso de DCC, IP, IAv e IAcc,
los datos indicaron incidencias superiores al 90 %, por lo que estas
conductas asociadas a prevenir que exista un percance por los laterales del vehículo o por la parte trasera
del mismo, se asumieron mejor por parte de la
población participante (Tabla 4).
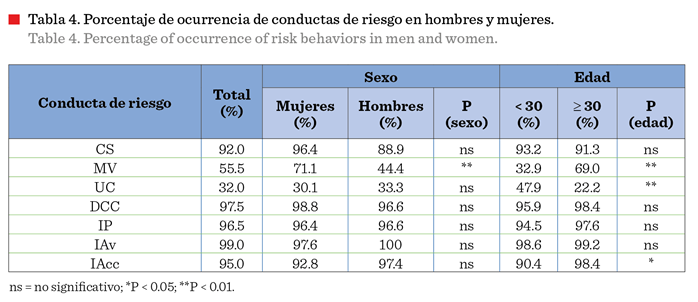
En cuanto a las
velocidades en diferentes tipos de vialidades, las mujeres participantes
revelaron velocidades medias en las vías primarias de 64.28 km/h, en vías
secundarias 47.59 km/h, en zonas
residenciales 32.99 km/h y en vialidades que pasan por escuelas y
hospitales 27.44 km/h, todas ellas superiores a las permitidas en los artículos
120 y 121 del reglamento de tránsito (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2010).
En el caso de los hombres su velocidad
promedio reportada fue aún mayor, a excepción de la última (Tabla 5).
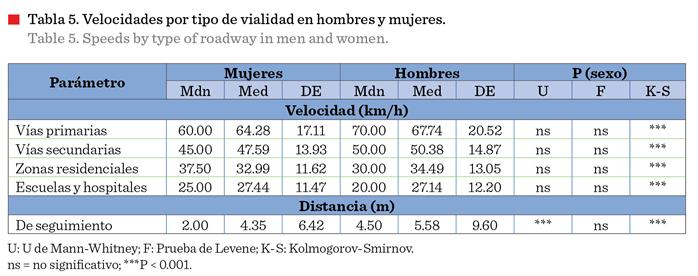
Respecto a la
distancia de seguimiento, los valores fueron menores a los sugeridos por
seguridad en el artículo 73 de la reglamentación de Tamaulipas (Gobierno del
Estado de Tamaulipas, 2010) siendo los hombres quienes reportaron una distancia
promedio mayor (5.58 m), que las mujeres (4.35 m).
En
cuanto a la edad (Tabla 6), fueron los conductores < 30
años, quienes presentaron mayor velocidad en promedio en las diferentes
vialidades, a excepción de zonas residenciales. Mientras que en la distancia de seguimiento,
también fueron ellos, quienes presentaron en promedio menor distancia (3.88 m).
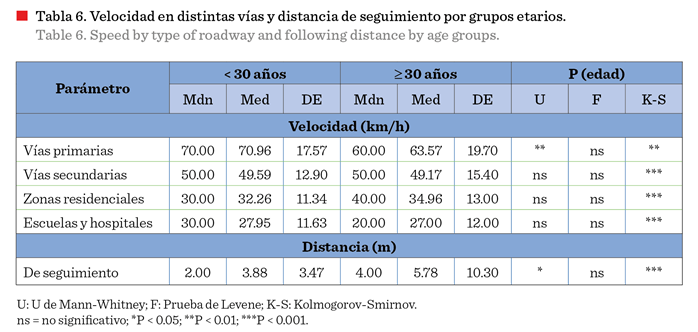
DISCUSIÓN
Componentes del
automóvil
Los líquidos del motor
y los neumáticos están asociados al funcionamiento del automóvil, y su
descuido, asociado a la falta de revisión y mantenimiento, se considera como
parte de las causas de accidentes viables. A nivel nacional, el descuido de
estos dos elementos se ha vinculado con el 1.04 % de los accidentes viales en
2020, 1.03 % en 2021, 1.04 % en 2022 y 1.06 % en 2023; para tener una idea de
la magnitud de la situación, en este último año, el global de accidentes reportados fue de 4 047 (INEGI, 2024). En
Tamaulipas, la tasa de siniestros automovilísticos asociados a estas mismas
causas se encuentra por encima de la media nacional, así, durante el 2020 fue
de 1.66 % del total de accidentes ocurridos en la entidad, en el 2021 de 1.29
%, el 2022 de 1.04 %, y el 2023 de 1.16 % (INEGI, 2024).
Si bien, las cifras
indican que el conductor es la principal causa de accidentes viales en el país
(96.3 %), el mal funcionamiento o falla del
automóvil no debe dejarse de lado, principalmente los LA y PN (INEGI,
2024). Existieron diferencias significativas (P < 0.01; P < 0.05) en
cuanto al conocimiento de acuerdo con el sexo de los participantes, siendo más
alto el porcentaje de hombres que estuvieron familiarizados con esa información
(Tabla 1). De manera similar, los entrevistados
≥ 30 años fueron quienes reportaron saber
más al respecto (P < 0.05) exceptuando
el conocimiento de LA que no mostró diferencia estadística (P >
0.05).
Los hallazgos también
sugieren que hay una asociación significativa entre el sexo de los encuestados
y el sitio de verificación de la PN (P < 0.05), así como entre el sexo y
quien realiza la verificación tanto de PN (P < 0.01) como de ML (P < 0.01),
delegando más las mujeres a otras personas para que realicen ambas actividades.
En la edad no se reportó diferencia significativa (P > 0.05) en los dos sitios de verificación y quien realiza ambas
actividades. Tampoco se presentaron diferencias
estadísticas (P > 0.05) entre sexos respecto a la regularidad de
revisión de la PN y ML, donde las mujeres tuvieron un promedio más alto (Tabla
3).
Dichos resultados
sugieren que las campañas de capacitación y concientización sobre la seguridad
vial deben diseñarse con un enfoque prioritario (no exclusivo) en los jóvenes y
particularmente en las mujeres. Además, conviene subrayar, estos hallazgos abonan
al escaso cuerpo de evidencia sobre el conocimiento de los componentes y
condiciones del automóvil, y su relación con variables como el sexo y la edad
de los automovilistas. Lo anterior, compromete el enfoque “cero accidentes de
tránsito” planteados por la OMS y la meta de reducir al 50 % los accidentes
a nivel mundial para el 2030, lo que
solo se puede lograr con vehículos seguros, además de una mejor infraestructura
vial, acompañada de su uso seguro, así como el avance en transportes
multimodales y el mejoramiento de la respuesta a los accidentes, ejes
importantes de la visión integrada de seguridad vial de la organización (OMS,
2021). Por lo que, se requiere fomentar una cultura vial en la importancia de
revisión y verificación de la PN y líquidos
del automóvil, ya que las condiciones
técnicas de los vehículos se asocian
con las tasas de mortalidad en
accidentes de tráfico (Alonso y col., 2021).
Conductas de riesgo
La mayoría de los
porcentajes reportados de conductas de riesgo en el presente trabajo son
parecidos a los obtenidos en 2016, mediante observación directa, por
Carro-Pérez y Ampudia-Rueda (2019), en una muestra de automovilistas en Tampico, Tamaulipas, México. Sin
embargo, es de interés observar el porcentaje correspondiente a UC en este
estudio (32 %), 6 veces más al encontrado en 2016, donde solo se usó en un 5.2
%. Aunque no hubo diferencias significativas
(P > 0.05) entre sexo, si se presentó en la edad, destacando el UC en los < 30 años (P < 0.01) con un 47.9 %, cifra
muy alta en esa población. Además, un 67.1 % de los jóvenes, conducía con una
sola MV, reportándose diferencia
significativa (P < 0.01) entre grupos de edad. Al respecto, Yan y col. (2022) reportaron en su estudio, que
los conductores jóvenes son más propensos a distraerse mientras usan el
celular, en comparación con conductores experimentados, agravando aún más que los noveles conducen más rápido mientras hablan por teléfono. Los conductores
que usan el teléfono mientras conducen tienen cuatro veces más probabilidades de involucrarse en un percance vehicular,
que los que no lo hacen, pues su reacción es más lenta por la distracción, y
tienden a invadir carril y a no guardar las debidas distancias entre los
vehículos (OMS, 2018).
El exceso de velocidad
al conducir es un factor asociado con frecuencia tanto al aumento en el riesgo
de sufrir accidentes de tránsito como al daño provocado por estos (European Comission: Directorate-General for Mobility and Transport, 2020). Al
respecto, la OMS (2018), reveló que existe una relación directa entre el
aumento de la velocidad media y la probabilidad
de que ocurra una colisión, así como con la gravedad de sus
consecuencias. El riesgo de la velocidad se suele incrementar con el riesgo de otros factores como el UC
o conducir después de ingerir alcohol, lo que implica, de acuerdo con la OMS,
uno de los mayores retos en seguridad vial, considerando que es el factor asociado a los conductores con mayor
presencia en accidentes, estimándose que se exceden los límites de velocidad entre un 50 % a 66 % de las ocasiones
que se conducen en el mundo (WHO, 2023).
Las demás conductas de
riesgo (CS, DCC, IP e IAv), no reportaron diferencias
significativas (P > 0.05) entre sexo y grupo de edad, a excepción de IAcc en edad
(P < 0.05), donde los ≥ 30 años fueron más precavidos.
Los participantes del
estudio reportaron exceder los límites de velocidad permitidos en diferentes tipos de vialidades y de distancia
de seguimiento (Gobierno del Estado de
Tamaulipas, 2010). Únicamente en la distancia de seguimiento se encontró
diferencia significativa (P < 0.01) según el sexo, en donde los hombres
reportaron una distancia promedio mayor. Estas conductas de riesgo hacen necesario que cualquier
legislación en el tema debe tener restricciones en la velocidad iguales o
menores a los 50 km/h, para áreas urbanas (WHO, 2023).
Por grupo de edad
(Tabla 6), se observó diferencia significativa con una mejor conducta de parte
de los ≥ 30 años (P < 0.01) en vías primarias, así como en la distancia de
seguimiento (P < 0.05).
Todas las conductas de
riesgo analizadas en el presente estudio, independientemente de su ocurrencia
en la muestra deben ser consideradas en
proyectos o estrategias de intervención de acuerdo con el enfoque “cero accidentes de tránsito” planteado por organismos como la OMS (2021) y OPS (2023).
El sexo y la edad son
relevantes si se desea clasificar a los conductores, así, según da-tos
obtenidos en esta investigación, los hombres y personas < 30 años de edad tienen mayor riesgo que conductores con
diferentes características, lo cual coincide con lo observado por Cordellieri y col. (2016), Ventsislavova
y col. (2021), Zeyin y col. (2022). Res-pecto a esto,
la Secretaría de Salud, a través del
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA,
2024), resalta que en el 2021 el 42.8 % de las defunciones por accidentes de tránsito se concentraron en los adultos jóvenes,
siguiendo las personas de 40 o más años (25 %) y las adultas mayores (16 %).
Así también, Malekpour y col. (2021), Topal y col. (2024), evidenciaron en sus investigaciones,
que la edad está relacionada con el uso inadecuado del CS y otras conductas de
riesgo.
La principal fuente de
limitaciones de este estudio fue el tamaño de la muestra y la selección no
aleatoria mediante sujetos voluntarios, sin embargo, por la naturaleza de la
muestra, consistente en individuos con experiencia al conducir de un año o más,
conducción de 4 d o más días a la semana, con automóvil al momento del
levantamiento de datos y pertenecientes al marco poblacional seleccionado, se
consideró apropiada para extraer conclusiones mediante análisis no
para-métricos; además, el estudio provee evidencia que se acumula a la recolectada desde el año 2018 en la región
(Carro-Pérez y Ampudia-Rueda, 2019). Así, la duración del levantamiento de
datos y las limitaciones ya señaladas deberán ser solventadas en estudios
futuros, pero, aun con ello, los resultados indican, al menos descriptivamente,
que el perfil de riesgo de los conductores de la región observada no ha
cambiado sustancialmente, lo que implica un desafío a las autoridades,
instituciones de salud locales y universidades, en el desarrollo de estrategias
de intervención en seguridad vial, las cuales se reduzcan cercanas a cero las conductas de riesgo evaluadas en el
presente estudio.
CONCLUSIONES
Los
hallazgos de esta investigación sugieren que el riesgo a sufrir percances de
tránsito en los conductores de automóviles en la zona sur de Tamaulipas está
presente, debido a una carencia de conocimiento sobre condiciones básicas del
automóvil, como la presión de los neumáticos, el estado de la llanta de
refacción y cómo medir adecuadamente los líquidos del vehículo. Esto se acentúa
con la presencia de conductas como el conducir con
una sola mano al volante y emplear el
celular mientras se conduce. Resalta, además, que las conductas de riesgo al
conducir se presentan en los conductores más jóvenes, lo que implica un desafío
para las autoridades encargadas de la seguridad vial en el desarrollo de estrategias
de intervención en dicha materia.
AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo se
realizó gracias al apoyo otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a
través de la Convocatoria de Investigación 2023, por el proyecto “Percepción
del riesgo y conductas de riesgo asociadas al conducir un automóvil en zonas
urbanas del sur de Tamaulipas: un estudio de comparación entre 2018 y 2023”,
clave UAT/SIP/INV/2023/063.
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Los
autores declararon no tener conflictos de intereses de ningún tipo.
REFERENCIAS
Abdullah, P. & Sipos, T. (2022). Drivers’
Behavior and Traffic Accident Analysis Using Decision Tree Method. Sustainability,
14(18), 11339. https://doi.org/10.3390/su141811339
Alonso,
F., Useche, S. A., Gene-Morales, J., & Esteban, C. (2021). Compliance, practices, and attitudes towards VTIs (Vehicle Technical
Inspections) in Spain: What prevents Spanish drivers from checking up their
cars? Plos One, 16(7),
e0254823. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254823
AMM,
Asociación Médica Mundial (2024). Declaración de Helsinki de la AMM-Principios
éticos paras las investigaciones médicas en seres humanos. [En línea].
Disponible en:
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/.Fecha
de consulta: 3 de junio de 2024.
Andrade,
S. y Chaparro, V. I. (2022). Relación cuantitativa entre atropellamientos y
puentes peatonales en Chihuahua, México. Revista
INVI, 37 (106), 121-148. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2022.67149
Cardona,
D. (2023). Los motociclistas son los usuarios más vulnerables en las vías,
según la carga global de los accidentes de tránsito (GBD) [Ponencia]. Anales
del X Congreso Asociación Latinoamericana de Población, Colombia. https://proceedings.science/alap-2022/trabajos/los-motociclistas-son-los-usuarios-mas-vulnerables-en-las-vias-segun-la-carga-gl?lang=es
Carro-Pérez,
E. H. y Ampudia-Rueda, A. (2019). Conductas de riesgo al conducir un automóvil
en zonas urbanas del sur de Tamaulipas y la Ciudad de México. CienciaUAT, 13(2), 100-112. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v13i2.988
Chacón,
A. J. (2022). Medidas de seguridad vial para motociclistas de Palmira. Ciencia
Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 2557-2576. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3703
Chacón-Moscoso,
S., Anguera, M. T., Sanduvete-Cháves, S., Losada, J.
L., Lozano-Lozano, J. A., & Portell, M,
(2019). Methodological quality checklist for studies based on observational methodology
(MQCOM). Psicothema, 31(4),
458464. https://doi.org/10.7334/psicothema2019.116
Chand,
A., Jayesh, S., & Bhasi,
A. B. (2021). Road traffic accidents: An overview
of data sources, analysis techniques and contributing factors. Materials
Today: Proceedings, 47, 5135-5141. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.415
Cordellieri, P., Baralla, F., Ferlazzo, F., Sgalla, R., Piccardi, L., &
Giannini, A. M. (2016). Gender Effects in Young Road Users on Road Safety
Attitudes, Behaviors and Risk Perception. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01412
European Commission: Directorate-General for Mobility and Transport
(2020). Next steps towards ‘Vision Zero’ – EU road safety policy framework
2021-2030. Publications Office [Archivo PDF]. [En
línea]. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2832/391271. Fecha de
consulta: 17 de enero de 2025.
Febres,
J. D., García-Herrero, S., Herrera, S., Gutiérrez, J. M., López-García, J. R.,
& Mariscal, M. A. (2020). Influence of seatbelt use on the
severity of injury in traffic accidents. European Transport Research Review, 12(1), 9. https://doi.org/10.1186/s12544-020-0401-5
Gobierno
del Estado de Tamaulipas (2010). Reglamento de Tránsito del Estado de
Tamaulipas. En Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas del 2 de diciembre de
2010. [En línea]. Disponible en:
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/003_Regla_Transito.pdf.
Fecha de consulta: 12 de marzo de 2024.
Goel, R., Tiwari, G., Varghese, M., Bhalla, K., Agrawal, G., Saini, G., Jha, A., John, D., Saran, A.,
White, H., & Mohan, D. (2024). Effectiveness of road safety interventions: An evidence and gap map. Campbell
Systematic Reviews, 20(1). https://doi.org/10.1002/cl2.1367
González, E. y Vargas, G. (2024). Dispositivo adaptable
a un casco de motocicleta para la visualización de parámetros al conducir. Revista
Ingenium, 2(1),
24-55. https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/ingenium/article/view/443/445
Hidalgo, S. (2023). La relación de los factores de personalidad y la conducción agresiva: los Cinco Grandes y la Tríada Oscura. Acta Colombiana de
Psicología, 26(1), 188-199. https://www.doi.org/10.14718/ACP.2023.26.1.12
INEGI,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Accidentes de tránsito
terrestre [Tabulados]. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y
suburbanas. [En línea]. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/. Fecha de consulta: 3 de junio
de 2024.
INEGI,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Accidentes de tránsito
terrestre [Tabulados]. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y
suburbanas. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/.
Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2024.
Malekpour, F., Moeini,
B., Tapak, L., Sadeghi-Bazargani,
H., & Rezapur-Shahkolai, F. (2021). Prediction of Seat Belt Use Behavior among Adolescents Based on the
Theory of Planned Behavior. Journal of
Research in Health Sciences,
21(4), e00536-e00536. https://doi.org/10.34172/jrhs.2021.71
Narváez,
A. D., Basante, Y. M., Zambrano, C. A., Hernández, E.
y Salas, M. E. (2022). Nivel de riesgo de estrés en conductores del sector
transporte público. Psicología y Salud, 32(2), 351-362. https://doi.org/10.25009/pys.v32i2.2755
OMS,
Organización Mundial de la Salud (2011). Plan mundial para el Decenio de acción
para la Seguridad Vial 2011-2020. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2011-2020.
Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.
OMS,
Organización Mundial de la Salud (2018). Accidentes
de tránsito. Datos y cifras. Retrieved from. [En línea]. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.
Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.
OMS,
Organización Mundial de la Salud (2021). Plan mundial. Decenio de acción para
la seguridad vial 2021-2030. [En línea].
Disponible en: https://www.who.int/es/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030.
Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.
OPS,
Organización Panamericana de la Salud (2023). Implementación de medidas de
seguridad vial prioritarias en América Latina y el Caribe. Organización
Panamericana de la Salud. [En línea]. Disponible en:
https://www.paho.org/es/documentos/implementacion-medidas-seguridad-vial-prioritarias-america-latina-caribe.
Fecha de consulta: 10 de junio de 2024.
Patarroyo,
M. E. y Casanova J. P. (2021). Desarrollo tecnológico de un chaleco o chaqueta
inteligente que permite a motociclistas ser más perceptibles en las vías. Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería, 1-9. https://doi.org/10.26507/ponencia.1799
Pérez,
R., Hidalgo, E., & Híjar, M. (2021). Impact
of Mexican Road Safety Strategies implemented
in the context of the UN’s Decade of Action. Accident Analysis &
Prevention, 159, 106227. https://doi.org/10.1016/j.aap.2021.106227
Porter, B. E. (2011). Handbook of Traffic Psychology. Elsevier.
Rodríguez,
J. M. y Urrego, D. C. (2023). Medidas poblacionales para la seguridad vial: más
allá de la responsabilidad individual. Salud UIS, 55, e23033. https://doi.org/10.18273/saluduis.55.e:23033
Sedano,
S. y Dorantes, G. (2020). Comportamiento agresivo, apego a normas, atribución
negativa, autoestima y estrés en conductores. Revista Electrónica de
Psicología Iztacala, 23(2): 696-723. http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/4615/document.pdf?sequence=1&isAllowed=y
STCONAPRA,
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
(2024). Informe sobre la situación de la seguridad vial México 2022. [En
línea]. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/930792/Informe_SV_2022.pdf.
Fecha de consulta: 24 de enero de 2025.
Topal, H., Açıkel, S. B., Şirin, H., Polat,
E., Terin, H., Yılmaz, M. M., & Şenel, S.
(2024). Evaluation of Adolescents’
Awareness of Seat Belt Use and the Relationship with Risky Behaviors. Children, 11(6), 656. https://doi.org/10.3390/children11060656
Ventsislavova, P., Crundall, D., Garcia-Fernandez,
P., & Castro, C. (2021). Assessing Willingness to Engage in
Risky Driving Behaviour Using Naturalistic Driving
Footage: The Role of Age and Gender. In-ternational
Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10227. https://doi.org/10.3390/ijerph181910227
Ventura-León,
J. L. y Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: un método
alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 625-627.
WHO, World Health Organization (2023). Global status report on road
safety 2023. [En línea]. Disponible en:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?sequence=1.
Fecha de consulta: 12 de junio de 2024.
Yan, Y., Zhong, S., Tian, J., & Song, L. (2022). Dri-ving distraction at night: The impact of cell phone use on driving behaviors among young drivers. Transportation
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,
91, 401-413. https://doi.org/10.1016/j.trf.2022.10.015
Zeyin,
Y., Long, S., & Gaoxiao, R. (2022). Effects of
safe driving climate among friends on prosocial and aggressive driving
behaviors of young drivers: The moderating
role of traffic locus of control. Journal of Safety Research,
81, 297-304. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.03.006